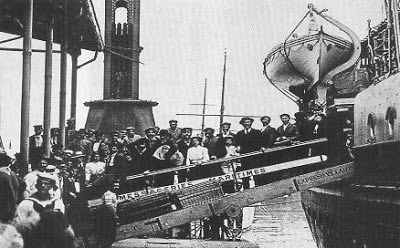ÉXODOS, MIGRACIONES Y EXILIO EN ARGENTINA
Dejar la tierra propia, derecho a la
fuga, camino de muchas idas y pocas vueltas, los emigrantes van en búsqueda de
un destino que no siempre es mejor que el abandonado.
Por Luis Zarranz, Fedra Spinelli y Nicolás G. Recoaro.
Una historia cuenta
que existió en tiempos antiguos un rey llamado Serendipo. Serendipo tenía una
hija muy bella que era soltera. Entonces convocó a los más destacados
pretendientes para ver con cual la casaría. Acudieron tres caballeros, todos de
una fama intachable en lo que respectaba a su valentía. La indecisión de
Serendipo hizo que éste optara por mandar a cada uno a hacer una prueba muy
peligrosa. Pero sucedió que en el camino para realizar esa prueba,
cada pretendiente encontró nuevos tesoros, nuevas mujeres, nuevos intereses. Y
así el plan de Serendipo quedó desbaratado por el resultado de las aventuras
que él mismo había propugnado. En base a esta leyenda el sociólogo
norteamericano Robert Merton nombró “serendipity” al descubrimiento que se hace
mientras se está buscando otra cosa.
Una sucesión de
serendipities es lo que encuentran los miles de hombres y mujeres que deben
dejar sus hogares para vivir la durísima experiencia de la migración. Salir a
lo desconocido, más allá de lo cotidiano pero no necesariamente hacia lo
espectacular, sino a otras cotidianidades: tener trabajo, salvar sus vidas,
escapar de la guerra o de la hambruna.
Allá vamos
El diccionario, que
ignora muchas cosas, define al vocablo “inmigración” como la llegada a un país
de personas extranjeras con el propósito de establecerse en él como residentes
permanentes. El diccionario no dice el dolor que eso causa, ni la pena y la
melancolía que provoca. La inmigración es un fenómeno que se ha dado a lo largo
de toda la historia de la humanidad, de ahí que pueda decirse que el ser humano
es una especie migratoria. Sin embargo, hay determinados periodos en los que
dichos movimientos se intensifican y adquieren gran importancia por razones
económicas, políticas, demográficas, de índole religioso, social o las
motivadas por catástrofes naturales. Actualmente unas 120 millones de personas
viven fuera de su país de origen, de los cuales 20 millones
son migrantes latinoamericanos.
Las frías
estadísticas dicen, también que la Argentina tiene el
5% de su población extranjera, o sea cerca de 1.600.000 almas
provenientes de 191 países distintos. Se sabe que una regla de la inmigración
en el mundo es que la más numerosa corresponde siempre a la de países
limítrofes. Por lo tanto, no es excepcional que en la Argentina, de
cada 5 extranjeros 3 correspondan a países limítrofes. Lo que seguramente
no se sabe es que desde 1869, y con relación a la población total del país, el
porcentaje de inmigrantes del Cono Sur nunca superó el 3% a lo largo de 130
años. Por lo tanto es una falacia el argumento que esgrime que “los inmigrantes
nos roban nuestro trabajo”.
Históricamente
la inmigración limítrofe estuvo asociada con el trabajo agrícola: grupos de
trabajadores paraguayos con las cosechas de algodón y yerba en Formosa, Chaco,
Corrientes y Misiones; trabajadores bolivianos en el tabaco rubio en Salta y
Jujuy, azúcar el Tucumán, y con horticultura en Mendoza y provincia de Buenos
Aires. El grupo inmigratorio chileno en la Patagonia, vinculado a tareas de
esquila, en el Valle de Río Negro, para recolección de peras y manzanas. El
grupo inmigratorio uruguayo, en su mayoría en Capital Federal y Gran Buenos
Aires, vinculándose en tareas de servicio.
La crisis de las
economías regionales (crack algodonero en Chaco, crisis de sobreproducción de
azúcar, cierre de ingenios en Tucumán, crisis tabacalera y disminución de la
producción forestal, (todos ocurridos a partir de la segunda mitad de la década
de 1950 y principios del ´60), generaron un desplazamiento del ámbito rural
hacia el urbano que impactó en el Gran Buenos Aires y Capital Federal.
¿Sin qué?
La
migración, como proceso, se explica a partir de diferenciales socio-económicos
entre los países (o regiones) de origen y los de destino. Esto presupone que el
destino elegido presenta crecimiento económico y capacidad de absorber la
fuerza de trabajo migrante, estabilidad política o mejores condiciones
sociales.
Los migrantes
desafían fronteras, reglas migratorias, papeles, condiciones geográficas y se
zambullen en el desafío de encontrar una vida mejor lejos de la tierra de uno.
Esta experiencia desgarradora implica, generalmente, la distancia con seres
queridos y el desdoblamiento del propio ser entre lo viejo y lo conocido por lo
nuevo a conocer. No debe haber sensación más desdeñable como la que provoca que
la tierra donde uno se crió y de donde se mira el mundo, lo eche a
patadas y le diga “fuera de aquí”. Así como los exiliados políticos de los 70
tuvieron que aprehender a tomar conciencia que sus vidas corrían peligro por
las amenazas del propio Estado, el mismo Estado es el que hoy en día se
encuentra incapacitado para brindar oportunidades dignas a cientos de miles.
Bolivianos que ofrecen sus manos en obras de construcción argentinas,
argentinos que ofrecen sus manos para lavar copas en España. ¿Y el Estado? “Disculpe
las molestias, estamos trabajando para usted”.
El mismo sistema que
levanta la voz para denunciar a los “sin papeles” no dice ni media palabra
sobre las condiciones de explotación en las que trabajan ni para quienes. “Sin papeles” es el nombre que
reciben los desesperados de hoy. Pocos llaman “sinvergüenzas” a los que legitiman
un modelo que necesita esparcir a las personas pero concentrar el fruto de su
trabajo.
“Bolitas” y
“sudacas”, primero son víctimas de la expulsión y más tarde hijos de la
discriminación. La noción de diferencia funciona como sinónimo
de desigualdad llevando irremediablemente a la discriminación. Desde esta
analogía, los diferentes –sean homosexuales, villeros, bolivianos, mujeres,
gordos o viejos – lo son siempre en relación a “lo normal”. ¿Y quién define esa
norma? Por desgracia, muchas veces son los medios comerciales de difusión
quienes legitiman conductas socialmente aceptadas.
Árbol Migratorio
Argentina ha sido
experta en recibir multitudes de inmigrantes que huían de sus países de orígenes. Después de todo, debe
su composición actual a las oleadas de inmigrantes que venían a “Hacer la
América”. Como dolorosa paradoja los nietos de esa generación, cruzan
el charco en busca de las bondades del Primer Mundo.
Desde hace más de
140 años, cuando la generación del 80 comenzó a impulsar la inmigración –siempre la
europea- para poblar nuestro país, Argentina fue albergue de distintas lenguas.
El estereotipo idealizado por la élite de aquellos años imaginaba a blancos,
sajones y cristianos que migrarían en masa a las tierras de la joven
Argentina. Sin embargo, miles de italianos, gallegos y judíos cruzaron el
océano para laburar esta tierra. Se calcula que entre 1881 y 1910 ingresaron
más de un millón y medio de inmigrantes a la Argentina, logrando poblar más del
35% de todo el territorio nacional. Eran épocas en que el crisol de razas, con
la supuesta adaptación plena de los inmigrantes a nuestra sociedad, no mostraba
fisuras a la vista.
Paralelamente, esa
importancia de la inmigración y su aporte al crecimiento del país fue
resignificándose bajo el riesgo de la invasión de las ideologías
libertarias y socialistas que trajeron muchos obreros inmigrantes. La
condición nómade, anarquista y progresista de muchos migrantes, acusados de una
identidad nacional ambivalente, los volvió en el contexto argentino, peligrosos
a los ojos del Estado, que buscó impedir su desplazamiento e intentó promover
su sedentarismo y fijación en la construcción de una ciudadanía netamente
argentina.
 El flujo migratorio
de fines del siglo XIX y principios del XX provocó un problema cultural,
lingüístico y fundamentalmente político, porque los inmigrantes tenían la
mala costumbre de armar sindicatos, hacerse socialistas o anarquistas y
de hacer valer sus derechos. Es decir, la inmigración produjo un fuerte
cimbronazo sobre el tejido social y el Estado liberal comprendió que para
mantener su poder debía ejercer un rol disciplinador y represivo sobre los
inmigrantes. Ley de residencia, expulsiones masivas y asesinatos fueron la
respuesta que dieron los gobiernos de aquel entonces.
El flujo migratorio
de fines del siglo XIX y principios del XX provocó un problema cultural,
lingüístico y fundamentalmente político, porque los inmigrantes tenían la
mala costumbre de armar sindicatos, hacerse socialistas o anarquistas y
de hacer valer sus derechos. Es decir, la inmigración produjo un fuerte
cimbronazo sobre el tejido social y el Estado liberal comprendió que para
mantener su poder debía ejercer un rol disciplinador y represivo sobre los
inmigrantes. Ley de residencia, expulsiones masivas y asesinatos fueron la
respuesta que dieron los gobiernos de aquel entonces.
A pesar de las
proclamas sobre la igualdad, la ley y la constitución, los espacios de poder y
los círculos sociales, mantuvieron esa posición excluyente y explotadora sobre
los inmigrantes. Con el pasar de los años, la inmigración desde los países
limítrofes asumió un papel destacado en esta suerte de genealogía migratoria
que intentamos tejer. Paraguayos, bolivianos, chilenos, peruanos y uruguayos
fueron los protagonistas del nuevo flujo migratorio que vivió la Argentina
desde la década del cincuenta. Bonanza económica, crisis financiera y
persecuciones políticas hicieron que el flujo migratorio hermanara a una gran
porción de Latinoamérica. Alguna vez el escritor Aníbal Ford dijo que las
culturas latinoamericanas se asemejan mucho a las estructuras del viaje porque
su propia impronta existencial nos provee de metáforas, caminos isomórficos,
que se acercan a lo que hoy son nuestras culturas, constantemente en migra, en
traslado y mutación.
Los setenta
trajeron la persecución política y miles de desaparecidos por el accionar
represivo que ejercitaba el Proceso y sus vecinos asesinos. Exilios obligados
que contribuyeron a la formación de diásporas americanas, con
posibilidad remota de retorno a sus tierras y familias.
1 a 1 (y perdimos por goleada)
 Durante los
noventa, buena parte de ese maravilloso flujo que provenía de los países
vecinos fue demonizado. Los inmigrantes de los países limítrofes fueron
acusados de ser los responsables de los problemas más acuciantes del país: el
crecimiento del desempleo, la inseguridad y de la crisis de los hospitales
públicos. Eran los años del menemato, donde el discurso político y de los
medios estigmatizaba a los inmigrantes y los asociaba a los problemas
económicos y sociales que comenzaba a tener las políticas neoliberales
impulsadas desde los primeros años de la década del noventa. Como olvidar la
supuesta “extranjerización de la delincuencia” que expresaba el entonces
Ministro del Interior, Carlos Corach, o de la “invasión
silenciosa” de la que advertían algunos medios de comunicación.
Posturas fascistas y discriminatorias, que aún hoy, tienen representantes en
algunos estratos de la sociedad argentina. Muchos argentinos pueden mantener su
estilo de vida gracias a una gran variedad de empleos que realizan esos
inmigrantes.
Durante los
noventa, buena parte de ese maravilloso flujo que provenía de los países
vecinos fue demonizado. Los inmigrantes de los países limítrofes fueron
acusados de ser los responsables de los problemas más acuciantes del país: el
crecimiento del desempleo, la inseguridad y de la crisis de los hospitales
públicos. Eran los años del menemato, donde el discurso político y de los
medios estigmatizaba a los inmigrantes y los asociaba a los problemas
económicos y sociales que comenzaba a tener las políticas neoliberales
impulsadas desde los primeros años de la década del noventa. Como olvidar la
supuesta “extranjerización de la delincuencia” que expresaba el entonces
Ministro del Interior, Carlos Corach, o de la “invasión
silenciosa” de la que advertían algunos medios de comunicación.
Posturas fascistas y discriminatorias, que aún hoy, tienen representantes en
algunos estratos de la sociedad argentina. Muchos argentinos pueden mantener su
estilo de vida gracias a una gran variedad de empleos que realizan esos
inmigrantes.
Durante fines de la
década del noventa se da el camino inverso al emprendido por los inmigrantes de
hace más de un siglo. Miles de argentinos y latinoamericanos emprendieron el
retorno hacia el viajo continente, diáspora y éxodo forzado por la crisis, fuga
de cerebros y exilio involuntario de toda una generación.
Los talleres
textiles que esclavizan a gran número de inmigrantes, la mirada hacia otro lado
del Estado nacional, y la pseudo regularización de muchos inmigrantes
clandestinos son algunas de las realidades que viven buena parte de esos miles
de hombres, mujeres y niños que han venido a estas tierras a ganarse el pan.
“Quieren pan no le
dan, piden queso, le dan hueso y le cortan el pescuezo”
Recuadro :
Marca Registrada
Miguel Schclarek nació y vivió hasta los doce años en San
Julián, en la ventosa Santa Cruz, epicentro de la Patagonia. En este pequeño
poblado, frente al mar, fue tejiendo aventuras de barcos y viajes exóticos.
Susana Gabbanelli hizo su vida en Mar del Plata. Desde la
“Ciudad Feliz” ella también vio salir y llegar a cientos de barcos y miles de
turistas. Quizás nunca pensaron, cuando eran unos gurrumines, que ellos del
mismo modo deberían atravesar ese océano que se prolonga hasta el horizonte.
Susana y Miguel son ex exiliados. Ambos tuvieron que abandonar el país y partir
hacia tierras lejanas debido a la persecución y a las amenazas que el Estado
les propició en la década del 70. Los dos son miembros de COEPRA, La Comisión
de Ex Exiliados Políticos de la República Argentina, que busca la sanción de
una Ley de Reparación, (actualmente tiene dictamen de Senadores) y que nuclea y
enlaza a muchos de los que tuvieron que emigrar por razones políticas.
Aquí se zambullen en otro viaje, en un viaje al interior de
cada uno en busca de recuerdos, anécdotas e historias.
-¿Cómo es ese momento donde se toma la decisión de irse?
-Susana:
Yo estuve presa. Me detuvieron en el 75, en Mar del Plata. Estuve presa un mes
y medio y cuando me dejaron en prisión domiciliaria, me escapé. Me fui a Buenos
Aires con mi marido y mi hijo mayor. Ahí fue muy difícil, yo tenía 26 años pero
fue muy difícil conseguir trabajo, cambiábamos de casa a cada rato. Igualmente
nos quedamos un año en Buenos Aires. El tema era que periódicamente ponían mi
foto en el diario y la situación era insostenible y nos tuvimos que ir. Nos
fuimos a Brasil porque un familiar mío fue a las embajadas a ver si nos daban
asilo y le dijeron que no, que teníamos que ir a un país limítrofe y ahí sí nos
iba a dar asilo. Nos fuimos en micro con mis dos hijos: Camilo, de 4 meses y
Nahuel, de un año y medio.
-¿Cómo fue el momento del cruce, sabiendo que si te pescaban
te podían chupar?
-Decidimos pasar por Foz de Iguazú, o sea por las Cataratas
porque en ese momento era Pascuas. Entonces hicimos un cálculo para llegar
hasta Posadas, de ahí a Puerto Iguazú y cruzar en la última lancha, cosa que
estén podridos de controlar. Y así lo hicimos. Llegamos justito. La embarcación
estaba llena de brasileros y cuando íbamos más o menos por la mitad del recorrido
con mi marido nos abrazamos porque dijimos: “Zafamos”. ¿Pero qué pasó? Los
brasileros empezaron a hacer una batucada, contentos porque habíamos zafado y
nosotros decíamos: “Ay por Dios, ahora pegamos la vuelta por todo este
barullo”. Ellos nos abrazaban, saltaban y nosotros queríamos que se callen y no
hacer demasiado escándalo hasta llegar.
Cuando llegamos al lado brasilero nos ayudaron para pasar
por la Aduana y no quedamos registrados.
-¿Conseguir el asilo fue como les habían dicho?
-No. Fuimos a una embajada de un país amigo y nos atendieron
en la vereda. Así que estuvimos un año en Brasil, indocumentados. Mi marido
cargaba bolsas en un mercado de San Pablo. Hasta que al año vemos en el diario
una nota que contaba la ayuda que la Iglesia Católica estaba dando a los
exiliados de los países limítrofes. Nosotros dijimos: “O es cierto o es una
trampa”. Fue mi marido y era cierto. Ahí conseguimos el status de refugiados
dado por Naciones Unidas.
-¿Qué tipo de protección les da la categoría de “refugiados”?
-Pasábamos a ser legales. Teníamos lo que se llama “asilo
territorial”: no podes trabajar ni tener contactos con brasileros,
supuestamente. No te olvides que en Brasil también había una dictadura. Mi
marido dejó de trabajar, en ese momento estaba como encargo en una estación de
servicio. Después de ahí salimos rumbo a Holanda
-¿Por qué Holanda?
-Porque el ACNUR hizo un pedido especial de asilo político y
eso duró unos cuantos meses en tratarse. Cuando llegó la respuesta, que fue
negativa, le dieron al ACNUR 48 horas para sacarnos de Brasil. En ese momento
había visas abiertas en Suecia y Holanda y decidimos Holanda.
-¿En tu caso Miguel, cómo fue tu historia?
-Miguel:
Mi caso fue un poco diferente porque nosotros nos vamos en el año 74. La triple
A mató a un cuñado mío, que fue una de las primeras victimas de la AAA y a los
treinta días de matarlo a él, me amenazaron de muerte a mí y a mi compañera.
Nosotros éramos arquitectos jóvenes, teníamos 30 años, trabajábamos en
Concordia, habíamos militado en la Universidad y estábamos militando. Por
suerte, teníamos mucho trabajo.
No
teníamos muy en claro la real necesidad de irnos. Primero nos fuimos de la
ciudad. Dijimos que íbamos para un lado y nos fuimos a otro. Tuvimos que
auto-convencernos porque uno nunca creía que estaba en peligro. A pesar de que
habían matado a mi cuñado uno no pensaba que la bestialidad de estos tipos iba
a llegar a tal extremo. Y aparte había un tema de conciencia política. Uno no
quería irse, éste era su lugar de militancia. Pero no quedaba otra. Entonces
una vez tomada la decisión, había que decidir a donde ir. Pensamos en España
porque teníamos a mi cuñado que vivía allá, (el otro hermano de mi ex esposa),
que nos iba a recibir.
Nosotros
llegamos el 22 de diciembre del 74, mi cuñado nos consiguió trabajo, mi esposa
estaba embarazada y esa era otra cosa que nos preocupaba. Mientras estábamos en
Madrid los últimos meses del franquismo fueron muy, muy jodidos porque había
mucha represión. Nos habíamos anotado para hacer un curso en la Universidad de
Madrid y justo hubo una huelga, y al salir de la clase la Policía nos pidió los
documentos y nos maltrataron bastante. Dijimos: “Salimos de la sartén y nos
metimos en el fuego”. No nos podíamos quedar en España y en marzo, o sea tres
meses después empezamos a buscar adonde podíamos ir. Nos salió una beca para
hacer un curso en Polonia. Estuvimos en Polonia seis meses. Mi hijo ya tenía ya
un año, lo habíamos tenido en España. De Polonia cruzamos a Suecia.
Ahí nos encontramos con unos chilenos, hicimos amigos y nos
dijeron que teníamos derecho a pedir asilo. Para nosotros era una cosa
impensada. Uno lo pensaba para los presidentes, no para uno. Pedimos asilo,
finalmente, y mientras se considera la situación el estado sueco te coloca en
un estado de “buscador de asilo” y te da un dinero, una vivienda: una actitud
muy solidaria.
-¿Cuanto estuviste en Europa?
-En Suecia estuve 10 años. Me separe, me volví a juntar.
Tuve dos hijos más. Volví a Argentina en la peor de Alfonsín, pero no pude
quedarme acá y tuve que volver. No tenía dinero, era todo muy incierto. Me
quería ir de Suecia y me fui España donde me quedé 10 años más. Me volví a
separar porque mi segunda ex mujer se quiso quedar en Suecia. Y vine
definitivamente en el 96.
-Susana, ¿vos cuanto tiempo estuviste en Holanda?
-Yo estuve afuera 8 años y medio. Volví en el 86
-¿Cómo es la relación, en el exilio, con la gente que quedo
acá?
-M:
Durante el tiempo que estuve en Polonia mi familia escribía pero con muchísimo
miedo, espaciadamente. En Polonia no teníamos idea de lo que estaba pasando
acá. No había diarios argentinos, casi no llegaba información. Empezamos a
tener más idea cuando fuimos a Suecia, donde había un diario argentino, “La
Opinión”. Ahí nos enteramos de lo que verdaderamente estaba pasando.
-S:
Nuestra correspondencia era con los familiares directos, muy espaciadas;
simplemente para contar como estaban los chicos. Había un control sobre
nuestras familias.
-¿Cómo se reorganiza la vida allá?
-M: No
se como fue el caso de Susana, pero nosotros cuando nos podíamos comprar un
mueble nos comprábamos sillas plegadizas, todo desarmable, para poder llevar.
(Susana se ríe y asiente con la cabeza). Todo provisorio.
-S:
La idea de volver ronda siempre.
-¿Cómo es vivir con la idea permanente de “vamos a volver”?
-M: Salvo
excepciones muy contadas, la gente que decidió quedarse allá lo decidió cuando
ya se podía volver y no antes. Antes era imposible. (La categoría “antes”
refiere a “antes” o “después” de la dictadura). Después de diez años ya se han
generado vínculos, relaciones, separaciones, casamientos, hijos. Entonces la
decisión que uno pueda tomar afecta a terceros. Yo me voy, pero qué pasa con la
compañera con la que estoy; los chicos ya tienen sus amigos. Es una decisión
muy, muy fuerte.
-¿Qué
cosas llevaban de acá, en cuanto a costumbres y usos, que allá no encajaban?
-S:
Tomar mate.
-M:
Sííí. En un lugar, yo encontraba yerba y abajo un cartel decíal “El secreto de
la eterna juventud del gaucho argentino”.
-Siempre
fueron buenos vendedores los suecos.
-M:
Sí, así parece. Sacando el mate, el tema de los abrazos, las reuniones, lo
hacíamos con los amigos chilenos, uruguayos. Los suecos no son muy abiertos,
son más reservados. Con el tiempo, te invitan a las casas pero viven en un nivel
de encierro y concentrados en cada uno.
-¿Pudieron continuar una actividad militante, como la que
tenían acá? ¿Cómo se resuelve esa tensión de adaptarse a lo nuevo y querer
cambiar el mundo en el que se vive?
-S:
La distancia me amplió la claridad política hacia lo que pasaba en Argentina.
Tuve una militancia de denuncia por lo que pasaba acá. Eso te hacia tener mucho
contacto con la gente interesada, con asociaciones como Greenpeace, Amnesty.
Había un grupo de gente muy lindo.
-M:
Al principio era muy difícil hablar del tema de Argentina porque ellos estaban
concentrados en lo que pasaba en Chile. En casi toda Europa pasaba lo mismo: se
privilegiaba lo de Chile por sobre lo de Argentina. Ocurre que en Chile el
Golpe fue contra un gobierno socialista. En Europa había partidos socialistas
muy fuertes, casi toda era gobernada por la socialdemocracia. En cambio, yo
venía de un país donde esos partidos son muy minoritarios y no entendían lo que
era el peronismo.
-¿Cómo
fue el momento en que, por fin, se decide pegar la vuelta?
-S:
En nuestro caso fue bastante peculiar porque después de las elecciones nos
queríamos venir urgente pero como habíamos estado presos y mi marido seguía
procesado, no nos cerraban la causa y seguía con pedido de captura. Hasta julio
del 86 que nos cerraron todas las causas, no podíamos volver y estuvimos del 83
al 86 con todas las cosas embaladas, esperando que se levantara el pedido de
captura
-¿Con
qué país te fuiste y con qué país te encontraste?
-S:
(Silencio). Nosotros llegamos, por empezar, y nos quedamos en Capital, no
volvimos a Mar del Plata por lo que es ya como un segundo exilio. Llegamos en
pleno Plan Austral, con lo cual no entendíamos nada. Había un nuevo billete
pero seguía circulando el billete antiguo. Fue más difícil la reinserción, la
vuelta acá que cuando llegamos a Holanda.
-M:
Sí. Es mucho más difícil la reinserción acá que la inserción allá. Porque allá
tenías, con el asilo, una protección que te daba el Estado y acá nada. Sos más
grande, estás más cansado, Imaginate que yo estuve 21 años afuera. Me fui con
treinta y volví con 51 y a esa edad estaba en una situación parecida a cuando
me recibí, a los 28: sin trabajo, para empezar todo de nuevo pero con otro país
y con 51 años. Era un país sin trabajo.
-S:
Aparte tenes la imagen de la Argentina con la que te fuiste.
-M: Y no nos olvidemos que la dictadura
hizo un trabajo que no terminó con ella. Hizo un trabajo muy fuerte con la
conciencia de cada individuo. Hubo una campaña de desinformación.. Yo volví en
el 96 y era muy difícil hablar todavía del exilio con otra gente. Era el
“exilio dorado”: “Lo pasaste bien”.
-S:
La pregunta que nos hartaba era “¿por qué te volviste?”. Como si uno se hubiera
ido porque quiso. Nosotros nos fuimos porque no teníamos ninguna otra opción
para sobrevivir. A nivel social cuando volves te encontrás con un país
distinto, cambiado. Aparte cuando uno se va tenía las redes sociales armadas y
cuando volves es empezar todo otra vez.
-¿Qué
significa para ustedes la patria?
-Las raíces, dicen a dúo
-M:
Yo estaba en Suecia y me sentía como un actor dentro de un teatro con un
decorado que no te pertenece. En cambio, cuando estaba acá era, es, como que el
país es la extensión de tu cuerpo. Cuando te vas empezás a valorar todo, a
extrañar todo.
-¿Que
significó el exilio en sus vidas?
-M:
Te da una visión más amplia del mundo. Ves la política con una visión más
global. Te permite ver hasta donde da uno, su aguante, hasta donde estas
dispuesto a hacer, te conoces más a vos mismo. Es una situación extrema. Es una
situación que te marca para siempre, imborrable. Es dolor, tristeza,
melancolía, “estoy vivo”, “estoy lejos”.
-S:
El tema era adonde nos íbamos. Hasta la frontera sabíamos pero después era la
nada. Pensá que todos nosotros salimos, mas o menos con lo puesto, sin plata,
sin conexiones. No conocías a nadie. No te comunicabas en tu propio idioma.
Pasabas de una cultura a la otra. Eso te marca.
DATOS
Y ESTADÍSTICAS SOBRE REFUGIADOS
Nazli Zaki, de la Oficina de prensa
para América del Sur del ACNUR, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados
fue la encargada de brindarle a “Al Margen” la información requerida en
relación a los refugiados en Argentina.
§
Según la Convención de 1951 sobre el
Estatuto de los refugiados, un refugiado o una refugiada es toda persona que
debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se
encuentra fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores,
no quiera acogerse a la protección de tal país. Otros instrumentos
internacionales también incluyen a personas que huyen de su país, amenazados
por la violencia generalizada, agresión extranjera, ó conflictos internos.
§
Argentina ratificó la Convención de 1951
sobre el Estatuto de los refugiados en 1961. Hoy esta Convención está
ratificada por 143 países.
§
El Comité de Elegibilidad para los
Refugiados (CEPARE), es el organismo público encargado de resolver las
solicitudes de la condición de refugiado (determinar si los solicitantes
presentan fundados temores de persecución por su raza, religión, nacionalidad,
grupo social u opinión política), y consecuentemente reconocer la condición de
refugiado. Desde su creación en 1985, el
CEPARE ha reconocido como refugiadas y
refugiados a más de 2.600 personas. En
total el número de refugiados en Argentina supera las 3.000 personas. La
población refugiada se caracteriza por su gran diversidad ya que las personas
refugiadas provienen de alrededor de 60 países de África, América, Asia y
Europa.
§
Este año, hasta mayo de 2006, el CEPARE
recibió 163 solicitudes por el reconocimiento de la condición de refugiado por
parte de personas provenientes de 24 países, entre ellos Senegal, Colombia,
India, Rusia y China.
§
No existen campos de refugiados en
Argentina, los refugiados viven entre las poblaciones urbanas y rurales, en
todo el país.
§
ACNUR tiene dos funciones principales en
Argentina: asesorar al gobierno en cuanto a la aplicación de la Convención de
1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, y trabajar junto con la sociedad
civil y con los refugiados para facilitar su proceso de integración en la
sociedad.
§
El derecho al asilo es un derecho básico,
incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 14), entre
otros instrumentos de derechos humanos.
§
Los refugiados gozan del derecho a no ser
devueltos a su país de origen y a obtener una documentación que les permita
trabajar y tener acceso a los servicios básicos y elementales.
§
Los refugiados tienen el derecho de
acceder a los servicios públicos en materia de salud, educación, etc.
(Publicada en la revista "Al Margen", noviembre 2006)
 Pocos minutos
después de arribar, las Madres ya estaban participando de su primera actividad:
una charla (más que eso, un encuentro entre compañeros) en la primera unidad
básica que La Cámpora abrió en el país.
Pocos minutos
después de arribar, las Madres ya estaban participando de su primera actividad:
una charla (más que eso, un encuentro entre compañeros) en la primera unidad
básica que La Cámpora abrió en el país.  Acompañadas por la
ex diputada nacional Rita Drisaldi, amiga y compañera de Néstor en sus estudios
primarios, recorrieron el gimnasio y las aulas. Allí conocieron múltiples
anécdotas que perfilaban a un joven rebelde y emprendedor.
Acompañadas por la
ex diputada nacional Rita Drisaldi, amiga y compañera de Néstor en sus estudios
primarios, recorrieron el gimnasio y las aulas. Allí conocieron múltiples
anécdotas que perfilaban a un joven rebelde y emprendedor. Por la tarde, el
intendente de Río Gallegos, Raúl Cantín, recibió a las Madres, junto a
secretarios y concejales, en el histórico despacho que ocupó Kirchner al frente
de la Municipalidad local durante su gestión entre 1987 y 1991. “Ésta es la casa
de ustedes, desde acá Néstor partió y llevó
a nuestra querida Argentina al lugar donde está”, las recibió el
Intendente. Además, les regaló un cuadro con una frase y foto inédita de un
Néstor en edad escolar.
Por la tarde, el
intendente de Río Gallegos, Raúl Cantín, recibió a las Madres, junto a
secretarios y concejales, en el histórico despacho que ocupó Kirchner al frente
de la Municipalidad local durante su gestión entre 1987 y 1991. “Ésta es la casa
de ustedes, desde acá Néstor partió y llevó
a nuestra querida Argentina al lugar donde está”, las recibió el
Intendente. Además, les regaló un cuadro con una frase y foto inédita de un
Néstor en edad escolar. Tras visitar la
Municipalidad, recorrieron otras obras emblemáticas de las gestiones de Néstor:
el Conservatorio Provincial de Música, el Hospital Regional Río Gallegos, la
rotonda Cardenal Samoré, y el imponente Polideportivo Boxing Club. Luego,
pasaron por algunos de los barrios populares de la ciudad, epicentro de su actividad
política. Allí, estuvieron en la segunda unidad básica que La Cámpora tiene en
Río Gallegos. Por último, luego de pasar frente a la casa familiar donde vivió
con Cristina y Máximo antes de que naciera Florencia, visitaron su monumento, en
el barrio Del Carmen, donde fueron reconocidas por la agrupación “Los muchachos
peronistas”.
Tras visitar la
Municipalidad, recorrieron otras obras emblemáticas de las gestiones de Néstor:
el Conservatorio Provincial de Música, el Hospital Regional Río Gallegos, la
rotonda Cardenal Samoré, y el imponente Polideportivo Boxing Club. Luego,
pasaron por algunos de los barrios populares de la ciudad, epicentro de su actividad
política. Allí, estuvieron en la segunda unidad básica que La Cámpora tiene en
Río Gallegos. Por último, luego de pasar frente a la casa familiar donde vivió
con Cristina y Máximo antes de que naciera Florencia, visitaron su monumento, en
el barrio Del Carmen, donde fueron reconocidas por la agrupación “Los muchachos
peronistas”. Trece Madres (Hebe
De Bonafini, Hebe de Mascia, Mercedes de Meroño, Celia de Prosperi, Evel de
Petrini, Ana de Kierznowicz, Visitación de Loyola, Josefa de Fiore, Rosa de
Camarotti, María Rosa de Palazzo, Sara de Mrad, Irene de Molinaria, Ángela de
Tasca) encabezaron la movilización acompañadas de cientos de jóvenes y personas
de distintas edades, algunas llegadas especialmente desde Buenos Aires.
Trece Madres (Hebe
De Bonafini, Hebe de Mascia, Mercedes de Meroño, Celia de Prosperi, Evel de
Petrini, Ana de Kierznowicz, Visitación de Loyola, Josefa de Fiore, Rosa de
Camarotti, María Rosa de Palazzo, Sara de Mrad, Irene de Molinaria, Ángela de
Tasca) encabezaron la movilización acompañadas de cientos de jóvenes y personas
de distintas edades, algunas llegadas especialmente desde Buenos Aires. Para celebrar su
estadía, fueron invitadas a un asado multitudinario donde cada Madres recibió
una tarjeta con la convocatoria que los jóvenes habían hecho por la ciudad para
la marcha en la Plaza. Además, les obsequiaron un álbum con fotos inéditas de
distintos momentos de la vida de Néstor, y una bandera de La Cámpora con un pañuelo
blanco añadido, simbolizando la unidad en la acción que habían llevado a cabo
en el viaje.
Para celebrar su
estadía, fueron invitadas a un asado multitudinario donde cada Madres recibió
una tarjeta con la convocatoria que los jóvenes habían hecho por la ciudad para
la marcha en la Plaza. Además, les obsequiaron un álbum con fotos inéditas de
distintos momentos de la vida de Néstor, y una bandera de La Cámpora con un pañuelo
blanco añadido, simbolizando la unidad en la acción que habían llevado a cabo
en el viaje. Lentamente, el
viaje llega a su fin. Río Gallegos no es la misma tras la visita de las Madres.
Así lo comprueban los diarios, los canales locales (que cubren la estadía con
respeto, profesionalismo e interés) y los ciudadanos que las acompañan en
distintas partes de su itinerario.
Lentamente, el
viaje llega a su fin. Río Gallegos no es la misma tras la visita de las Madres.
Así lo comprueban los diarios, los canales locales (que cubren la estadía con
respeto, profesionalismo e interés) y los ciudadanos que las acompañan en
distintas partes de su itinerario.